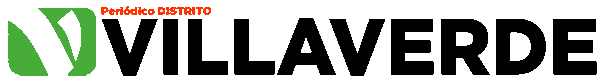Apreté la tecla y con la sorprendente facilidad con que estos aparatos te hacen olvidar que existe el lenguaje hablado, el móvil envió el mensaje. Recordé la última vez que nos habíamos visto en la estación. Fingía que escuchaba con sus ojos de cínico derrumbe y con la cabeza me decía que sí a todo lo que su pene negaba.
Caminaba un poco dolorido por el golpe tonto del día anterior, cuando, subido a la banqueta que tanto odio, quise alcanzar un libro de la estantería. Fue una caída de lo más estúpida. Afortunadamente no me dañé el tobillo, aunque tampoco conseguí localizar el libro. La verdad es que no me interesaba tanto, solo quería consultar unas teorías sobre la locura, encontrar la definición del momento exacto entre la cordura y la locura y saber si el loco está realmente loco, porque a veces dice verdades que los cuerdos no se atreven a decir. Según el neurólogo Bruce Miller, de la Universidad de California, en San Francisco (EE UU), el yo está en una pequeña región del córtex cerebral, más o menos encima de la ceja derecha, parece ser que toda nuestra vida se encierra en dos letras y que nuestro destino puede cambiar arqueando una ceja.
La estación de Atocha estaba semivacía. Pensaba que llegaba tarde, así que me dirigí todo lo apresuradamente que me permitía el estado de mi pierna hacia la cafetería del invernadero. Angelito no había llegado aún. Había pocas mesas libres, pero pude tomar asiento en una de las más cercanas a los ventanales acristalados que daban al exterior, odio las mesas del centro, todo el mundo pulula a tu alrededor, te dan codazos sin querer y te pasas las dos horas que estas allí escuchando decir perdón, sorry o excuse moi.
—¡Señor! —ya tenía encima a la muchacha que venía a preguntarme con retintín qué deseaba tomar.
Me sabe mal que la gente se me acerque sin que me dé cuenta y que me repitan una pregunta como si fuera tonto o sordo. Carraspeé un poco, arqueé la ceja y, tartamudeando levemente, pedí un té con limón porque aún llevaba la comida en el estómago y no podía digerir nada más. La joven se movía con graciosa agilidad y sorteaba las mesas sin hacer ruido, con un presentido rumor apagado en sus pies ligeros.
Inopinadamente, me puse a reír en un loco sinsentido imparable. No me gusta nada reírme en público porque tengo una risa ahogada y escribo con los labios una graciosa coma tan profunda que temo que va a salirme por los tobillos, pero no podía evitarlo, recordaba a mi amigo, su andar desordenado, su disfraz de carne vestida con ropa vieja. Imaginaba mi cuerpo iluminado por un vibrante y escandaloso resplandor, desbordado por el chaparrón de carcajadas. Reía tan fuerte que me notaba el rostro congestionado y ni siquiera podía oír más allá de mi propia respiración espondilítica. La gente a mi alrededor me miraba al principio como a un bicho raro, pero luego comenzaron a sonreír abiertamente porque la risa espontánea se contagia sin remedio. La joven se paró extrañada con la bandeja vacía delante de mí auscultando mis ojos bañados en lágrimas de ira que no podían contener aquella sima por donde se despeñaban mis risotadas. Hay quien, en un alarde de pura frialdad, puede controlar los sentimientos, pero yo, furioso por tener que ocultar una debilidad tan saludable como la risa, lo intentaba en vano. No sé quiénes ni desde cuándo me enseñaron a odiar la felicidad y me incapacitaron para amar entre suspiros y creer en esa magnífica alucinación de dar más que recibir. Los ocupantes de las mesas vecinas ya se reían abiertamente conmigo sin escatimar un solo gesto, a bocanadas, con los ojos bien abiertos, el alma saliéndoles por la boca en cada mueca con la que despachaban momentáneamente su melancolía. Viajeros de paso rápido, asustados primero y curiosos después, se paraban, dejaban sus maletas y bolsas de colores en el suelo estorbando el paso a los andenes y se acercaban riendo.
Yo seguía llorando con una risa rabiosa, estancada por años de caminar sonámbulo y extraviado por dentro, que salía incontenible a la superficie, incapaz de sujetarse bajo su propio cielo. Por encima de la risa solo acertaba a pronunciar un nombre que gritaba incesante y entrecortadamente.
—¡Angelito! ¡Angelito!
No podía ver a nadie, para mí todo eran caras sin cara, sin ojos, sin nariz, espectadores invisibles de circo. Todos esperaban expectantes sin dejar de reír, se miraban entre sí repitiendo el mismo nombre, inclinaban la cabeza y forzaban la risa hacia la hiel del cemento. El grupo había ido creciendo por momentos hasta formar un nutrido coro, casi una multitud. Tan elevado era el número de personas congregadas a mi alrededor que el aire se había vuelto pegajoso e irrespirable y trepaba en caprichosos penachos de vaho azulado hasta las copas de los árboles del invernadero para condensarse en el agua de las duchas de riego. Hasta de las profundidades del estanque brotaban risas que subían veloces para unirse al coro humano de voces carcajeantes tan vanas como vulnerables. Cuando conseguí dejar de reírme, me rodeó un océano de miradas confusas y, como de mutuo acuerdo, mi nutrido grupo de acompañantes anónimos dejó de reírse también. Atemorizado, devorado por la angustia que me sobrevino a consecuencia del esfuerzo que tuve que hacer para dejar de reír de golpe, empecé a transpirar copiosamente. Traté de atrincherarme en mi asiento juntando las piernas y concentrándome en sorber el té que se había quedado frío sobre la mesa.
La gente al marcharse producía un sonido como de cristal hueco, murmullos insustanciales transparentando vidas vacías sobre aquel espacio muerto lleno de autómatas de carne y hueso. Todo parecía inane salvo el tictac del reloj de la estación. Los transeúntes cuchicheaban entre ellos y ya no me miraban como a una atracción de feria. Puñados de manos ansiosas forjaban escudos en orejas desconocidas y el susurro se fue convirtiendo en un zumbido embriagado de creciente malicia multiplicada por el eco del recinto hasta convertirse en un auténtico rugido bajo la vaporosa neblina.
—¡Angelito! ¡Angelito!
Azorado y perplejo, me levanté y eché a andar. Con mi paso quebradizo y la cabeza baja trataba inútilmente de pasar desapercibido entre aquella densa marea humana. El griterío de su nombre caía sobre mí como una enorme sombra de luz absurda. Gruesas gotas me resbalaban de la frente taladrada por el tarareo incómodo y pertinaz del nombre de mi amigo.
Todavía faltaban unos minutos para la hora de la cita. Él solía ser puntual. Opté por sentarme en un banco de piedra a la orilla de uno de los pequeños estanques sofocado de hojas, musgo verde, alguna rana y hasta valientes tortugas que diseñaban ondas infinitas al nadar en su pequeño océano. La cara leñosa de mi amigo, con su leve tonalidad roja en los labios blancos, me vino a la memoria y el ensueño del pasado dibujó en los míos un rictus de añoranza.
—¡Angelito, Angelito! ¿No te quedas a comer? ¡Angelito! —le llamó de nuevo con voz beatífica y sonrisa dulzona.
Él me miró con sus ojos de pan tostado, sin volverse ni dejar de bajar las escaleras.
— Si supiera mi madre que a lo mejor tengo que venir con la maleta para quedarme —dijo señalando con el dedo hacia la puerta de su antigua casa.
Andando por la calle de Marcelo Usera hasta Legazpi, donde nos despediríamos con un apretón de manos, yo digería mentalmente el episodio ocurrido hacía varias semanas en los subterráneos de la Avenida América que acababa de contarme. El punto de inflexión, como lo había llamado él, hacia esa luz inmaterial que creen albergar los que están poseídos por una inteligencia superior y viven en su cielo privilegiado.
Como a casi todos los cincuentones casados y con hijos, el fogonazo le pilló desprevenido en el verano del 2000. Lucía era una bomba corpórea por su necesidad física y una bomba anímica por su necesidad de aprender. Le llamaba “sabio”, porque hacía magia con las palabras y “Duende silencioso” era su preámbulo en cualquier mensaje por el móvil. Desayunaban juntos en la estación de Atocha y, antes de volver al lóbrego edificio de los juzgados, ella le empujaba contra las paredes del corredor oscuro, tratando de arrinconarle y hacerle caer presa de incontenibles subidones de furor sexual. Algunas veces lloraba sin parar, grababa cintas con sus llantos que después le entregaba esperando su reacción y, si no sucedía nada, lloraba a solas lágrimas que vertía en un frasco y después derramaba sobre la mesa de trabajo de Angelito. Él, engallado, resoplaba impaciente sintiendo que trepidaba en su pecho, donde se confundían la sensatez y el sexo, y se dejaba arrastrar hacia la maligna profundidad de un espacio muerto donde no existía la vida cotidiana de los seres comunes y, por tanto, no existían las fronteras entre el bien y el mal. En los instantes de gozo momentáneo, las piernas le flaqueaban carentes de fuerzas ni para buscar auxilio. Ella le estudiaba, hurgaba con sus dedos los hondos surcos de sus palmas abiertas y tanteaba su flaco y desaliñado cuerpo sorbido por el sexo, le miraba en silencio con ojos sinuosos, desgarrada por el remordimiento de saber que lo que estaba haciendo no era nada bueno, pero al mismo tiempo contenta, relamiéndose por haber sometido su inteligencia, que, como a muchos hombres en momentos semejantes, se le había descolgado por debajo de la cintura. Engañada por las chiribitas de sus ojos de carnero degollado, estaba convencida de haberle corrompido el juicio y haberle llevado al abismo oscuro de lo que ella creía la sexualidad definitiva.
El archivo estaba en un sotanillo tétrico y mal iluminado donde se guardaban, hundidos en el sueño del olvido, legajos sin valor alguno en el mundo real e incontables mazos de expedientes jurídicos atados y apilados en torres gigantescas que desprendían un fuerte olor a humedad.
—¡Vamos Angelito, vamos a los archivos! —le decía ella con el candor desarmante de sus treinta años.
La aguda e insaciable ingenuidad infantil con la que lo decía, revelaba que en su matrimonio no existía una satisfacción plena. Hubiera querido trasplantar a su marido la magia de Angelito, pero no era posible y basta que algo se nos niegue para desearlo más. Angelito era su gnomo brillante y Bartolomé era un eunuco mental. Así los definió ella una vez. A su marido le quería, sí, eso decía, pero como a un hermano. Ya se sabe cómo pasan las cosas, primero fueron vecinos, luego amigos que estudian en el mismo instituto, novios más tarde casi sin querer, empujados por la familia y los amigos, dejándose hacer, por comodidad, para evitar provocaciones, y, finalmente, casados para poder escapar de su casa y de su madre. Él, un bendito de Dios, era como un perrito faldero recorriendo tras ella todas las ciudades de España en su periplo de traslados buscando ese rostro hasta ahora borroso, que colmara y calmara su sensualidad reprimida y sus ansias de conocer. Nunca tuvieron tiempo de tener hijos, aunque ahora ella quisiera tener un “nano” del Angelito.
El primer día que le oyó hablar él estaba vuelto de espaldas, pero no le importó porque no le importaba su cara. Tal como siempre era ella, con un discreto murmullo de sus labios, como si hablara para sí, le dictó al oído una de sus tonterías románticas.
—El tiempo se equivocó, tú me esperaste.
Él se echó a reír desconcertado. Nada más pasó ese día y nada le hacía sospechar lo que se le venía encima, porque ella ya había encontrado el remedio a su crisis existencial. Por eso, y quizá porque no quería esperar más, se lo llevaría unos días después, literalmente agarrado por los pantalones, hasta la oscuridad de los archivos, insensibles testigos de su deseo. Angelito, el de aspecto esmirriado y cuerpo desgalichado, el paticorto, el de los grandes dientes y pelo de erizo, el de los ojos saltones armados con gafas de cristales de culo de vaso a punto de caerse, que cuando empezó todo no se lo creía, seguía sin creérselo.
En el instituto, las niñas le habían dicho repetidamente lo que aseguraban convencidas sus madres y abuelas, que todos los que llevan gafas es por masturbarse. Angelito siempre supo que era una trola de viejas para meter miedo, pero se arrugó de tanto oírlo y ahora andaba con el ánimo acorralado, sin sosiego en el estómago, arrastrando su aturdida visión sobre las mujeres inalcanzables, y se aliviaba confesándose conmigo por el móvil.
Se iba al archivo con Lucía medio alienado, con un fogón de sexo abrasándole el cerebro. Como no terminaba de creerse que alguien pudiera desearle por su sabiduría, cuanto más se abrasaba, más música de réquiem escuchaba, más ética leía y más ensayo y más filosofía. En los archivos se dejaba hacer porque todos aquellos escarceos amorosos eran muy filosóficos, según quería creer él. Allí Lucía le zarandeaba como a un guiñapo, le sujetaba, le apretaba contra sí y después le apartaba empujándole contra aquellos kafkianos mazos de inútiles papeles amarillentos. Al descender iba aspirando profundamente las humedades del sotanillo, como si así pudiera apagar parte de la quemazón que llevaba en la cabeza, caminaba apresurado, trastabillándose y desabrochándose impetuosamente los pantalones, que caían decepcionados por los tobillos al mismo tiempo que de sus labios temblorosos brotaban palabras sin sentido. La verdad es que hacía ya tiempo que iba sin pantalones, sin dignidad, sin respeto hacia sí mismo. Trataba con todas sus fuerzas de distanciar la carne del sexo, sin conseguirlo. Si la carne se alimenta del espíritu, se decía, el sexo es solo eso, puro sexo. A veces, como si lo del sotanillo no fuese bastante, ella le daba algún achuchón en el ascensor con el fin de revivir el fuego y mantenerlo bien encendido. Pero tampoco se conformaba con eso, necesitaba el sexo pleno, poseerle en su totalidad y en cada empellón trataba de anularle, de absorberle, a capricho. Todo era sexo resbaladizo, exaltación de momentos carnales. De revolcón en revolcón, él iba quedándose cada vez más delgado, en cambio ella iba poniéndose más y más radiante, como si lo estuviera masticando poco a poco. Parecía que iba a terminar engulléndolo totalmente, aunque Angelito aún conservaba ese punto de egoísmo que le salvaguardaba y no le dejaba terminar de caer enteramente en manos de Lucía, ni de nadie.
—Tú eres la extensión del pensamiento de Dios —le decía en tanto le agarraba del “pajarito” para mantenerle sumido en la impotencia, inmóvil y a su merced.
Torturado por su hambre de ella y por la vana lucha consigo mismo para desasirse de aquella sórdida relación y de las heréticas frases “románticas” que ella pronunciaba, mi amigo vivía esos episodios con un sentimiento de desolación perpetuo y pugnaba tambaleante con el furioso deseo de reinventar la belleza hundiendo sus trémulos dedos en el cuerpo de ella como si la estuviera acuchillando imaginariamente.
Ella, que había obtenido siempre todo lo que quería de todos, empezando por el santurrón de su marido, Bartolomé, hombre de inquieta modestia, transparente y sin recovecos ni en su memoria ni en su alma, que nunca había aprendido a amar a nadie, pero tenía un corazón fantasioso, se encontraba necesitada de la palabra y la magia de su duende silencioso. Se imaginaba a Angelito tumbándola impulsivamente en el suelo, mientras ella le sujetaba con fuerza para besarle con besos de cine, porque, en su ceguera infantil, creía que todo esto era un bello romance cinematográfico, una película de amor maravilloso, a pesar de que lo que tenían había germinado en la nebulosa penumbra del deseo, que pocas veces aflora fuera de nuestros sueños, y a pesar de que, con su egoísmo más puro, ambos se guardaban para sí mismos, sin sacrificarse el uno por el otro, sin cuidarse mutuamente, dando rienda suelta a la carne tan solo por el placer de la carne para caer exhaustos e invadidos por la insidiosa tristeza de sentirse insatisfechos y de seguir necesitando siempre más.
Angelito, entre vacilaciones, se dejaba llevar con la excusa de que, según él, sufría con su mujer y sus hijos, soportaba en su casa una sorda hostilidad, un dolor continuo. Para Lucía era un capricho más para su colección, pero no uno de sus peluches, sino un títere humano del que podía obtener, tirando del hilo, soflamas filosóficas, palabras evocadoras de vivísimas imágenes que sonaban a cantos de pasión en sus oídos, desplegados como alas para escuchar al modo de una muñequita insaciable y glotona todas las groseras fanfarronadas que a él se le ocurrían y a ella le repicaban a gloria. No le importaba su descuidado físico, le bastaba haber penetrado en un mundo solo apto para los amantes de élite que saben ver la esquiva belleza intelectual, por eso iba tendiendo alfombras serviles por su camino encantado. En su difusa ecuación cerebral no entraba la variable de que todo era pura apariencia.
Recuerdo el día en que salimos todos juntos a tomar una copa en La Continental, el café de moda. Todos habíamos pedido ya nuestras bebidas y andábamos ocupados en acomodarnos sobre aquellas raras sillas de mimbre como hondonadas. Lucía titubeaba interminablemente y Bartolomé babeaba tratando de adivinar lo que ella deseaba. La carta de bebidas no le satisfacía, nada era lo bastante original. Finalmente, después de muchas suplicas y varios “reprises” de la camarera, acertó a pedir café con una bola de helado de chocolate que luego no fue de su agrado.
Aquella relación no evolucionaba, la falsedad de los sentimientos que albergaban el uno por el otro y su resistencia a donarse plenamente, refutaba cualquier paso a favor de establecer una entrega verdadera y definitiva. A medida que él se iba enfriando, sin dejar de desearla, ella iba ahogando sus ilusiones en el infierno de la sumisión rebelde y mimosa de niña delicada que toda la vida ha conseguido las cosas a base de pucheros, pataletas y largos llantos de niño que te pide ayuda con los ojos, pero, al mismo tiempo, te aparta a empujones. Hipnóticas llantinas diarias y odio perenne a su marido porque quería, y no podía, injertar en él el universo y el don de las palabras de Angelito. Se daba cuenta de que era un deseo imposible y caía postrada en un feroz y opresivo rencor.
Ella misma, con su hosca manera de proceder que le privaba de la cordura, derribó de golpe el dramático complejo de Angelito, su eterna y perpleja esclavitud, su incredulidad respecto al hecho de que un “tío tan feo” se hubiera ligado a una “tía tan buena” solo, o en parte, por haberle enseñado que, con imaginación y palabras, pueden crearse otros mundos posibles, más allá de la carne por la carne que, al fin y al cabo, no vale nada. Fue uno de esos días que salían juntos de la oficina al terminar la jornada y se encaminaban muy agarraditos, ahítos del peligroso hálito de alegría que acecha en el nubarrón oculto de la atmósfera silenciosamente serena previa a la tormenta. Iban por el mismo camino de todos los días, el camino de la estación, bajo la brisa colgada en el aire de sus nucas, ella para coger el Metro y él para tomar el tren.
—Creo que ya no te quiero —le soltó en un arranque de despecho por no haber satisfecho una de sus tonterías sexuales.
Él, perceptiblemente agotado porque había adelgazado tanto que ya no llenaba los pantalones, con las piernas emborrachadas de lujuria, se separó de ella gruñendo por lo bajo y, algo mareado, fue a apoyarse en una columna cercana a los torniquetes. Sudaba a chorros y sus ojos, de ordinario helados, le ardían cuando la vio alejarse feliz por haber cumplido su propósito de dañarle en lo más íntimo. ¡Ahora que había empezado a tocar la divinidad en las redes sociales manipulando a las mujeres con su artificioso lenguaje! Sintió cómo su verdadero yo se le salía garganta arriba y el horror se le asomaba por la sima sin fondo de su boca. Tuvo que comerse la oscuridad a bocados, digerirla, para encontrar la luz que le huía escondiéndose por todos los rincones.
Le costó mucho recuperarse del shock de aquel día y tuvo que recurrir a charlar muchas veces conmigo por el móvil, pero de algo le sirvió todo aquello y el golpe doloroso y definitivo que Lucía creía haber asestado al que ella consideraba solo un ser débil más, surtió el efecto contrario. Angelito se fajó con las tinieblas en la mirada y caminó fortalecido y victorioso por el desfiladero escabroso de su vida llevando consigo el saco de huesos en que se había convertido su cuerpo decadente.
—Se puede ser patético, pero sin perder la dignidad —me decía.
Desde aquel día en que su patetismo tocó fondo, se impuso una coraza que, junto a su punto de idólatra egoísmo, volvió infranqueable el espacio de su corazón y si en algún momento del fogonazo sexual pensó en dejarlo todo para irse con ella, ahora, si se lo hubiera pedido, su respuesta habría sido un no rotundo. Un desencanto atroz se había adueñado de él, a pesar de que aún quedaban brasas de deseo. Ya casi no pisaban el archivo, los achuchones se fueron distanciando y se convirtieron en desganada inercia sexual, en meros devaneos que iban declinando y que les asombraban por lo educados que eran, medidos movimientos y ejercicios carnales sin parecido alguno con los pasados desahogos que mantenían sin control, como críos pequeños en sus juegos. Al darse cuenta de su alejamiento, Lucía se mostraba triste, lloraba lágrimas agotadoras y le grababa más cintas, aunque nunca perdía el control sobre sí y no quiso abandonar el falso orgullo que le impedía dejar a su marido, bendito orejero de sus penas, ni su fabuloso ático. Andaban así los dos, casi sin hablarse, mirándose con los ojos como tumbas, aguantándose durante la jornada laboral.
Él leía a Nietzsche arrebatado por una locura lectora semejante a la ebriedad empapada del alcohol. En nuestras citas y llamadas telefónicas, me repetía lo “sembrao” que estaba, se ufanaba de lo fabuloso que era todo lo que escribía y seguía mintiéndome reafirmándose en el yo nietzscheano y en la fuerza de su palabra. Se sentía poderoso. Miedo me daba su prepotencia intelectual. Miedo y pánico por el futuro de nuestra antigua amistad.
Reconozco que me gustaba más cuando era un tristón, un don nadie como yo, humilde, contento con la frescura de su ingenio, no como ahora, tan sobrado de suficiencia, alargando inútilmente sus pasatiempos sexuales y alternándolos con otros rollitos adquiridos por internet. Él lo describía como la vida nueva que le había catapultado literalmente fuera de sus zapatillas, de su sillón, de su abandonada colección de películas clásicas, tan queridas en otro tiempo.
Me levanté del asiento. Él no me había visto aún, se dirigía con paso templado hacia las mesas del café. Me había quedado de piedra al divisarle, si no fuera por su cabeza llena de gafas, hubiera dicho que era uno de esos pantalones fantasmas de Henry James.
—Tío, estoy superlúcido, ya tengo a Dios un escalón por debajo de mí, estoy… —me dijo nada más saludarnos.
El eco de sus palabras me llegaba desde muy lejos y retumbaba extrañamente en mi cabeza. Los sonidos de la estación se habían amortiguado, parecían provenir de otro tiempo. Los árboles del jardín arropaban sus hojas con tonos grises, perlas de viento y nada. El color del techo cambiaba y el perfil exterior de los tejados antiguos dibujaba un horizonte desbordante de edificios atropellados.
La mañana venía para quedarse y echar a la oscuridad sin previo aviso.
—¡Ay, Angelito!